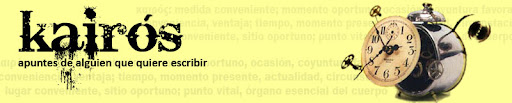Cuando pensamos en aquellas cosas que nos diferencian de los animales, en general podemos pensar en acciones como la observación microscópica, la elaboración de una tesis metafísica o el accionamiento de la cadena del inodoro. Pero hay una acción alejada del terreno de lo racional y aun totalmente paralela a ella que también pertenece a la órbita de lo que nos distingue como seres humanos: bailar.
Piénselo bien: no satisface ninguna necesidad vital, visto desde fuera se presenta como ridículo: adultos moviéndose frenéticamente en grupos siguiendo una serie de sonidos... Y, sin embargo, ni el mismísimo Jean Paul Sartre resistiría el catártico ejercicio de contorsionarse gritando "Oh, L´Amour" a voz en cuello.
Pero, así como no nacemos haciendo regla de tres (y aun algunos no la aprenden en toda su vida), así tampoco nacemos habiendo bailado. Siempre hay una primera vez. Una primera fiesta.
Es decir, los hombres tenemos una primera fiesta. Un momento y un lugar en que nos vemos obligados por primera vez a bailar. Las mujeres no pasan por eso. Llegan ya con las horas de vuelo que les dan las coreografías de piyama party, lo que además las pone en posición de juzgar. Y como en general son menos cantidad, el asunto adquiere un dramático ribete darwinista.
Así, por un lado tenemos un grupo de niñas con mayor grado de madurez física y mental y que dominan los rudimentos de la danza; por otro, a un grupo de preadolescentes a los que les arrancaron los muñequitos de He-Man una semana antes y para quienes "baile" implica demostrar superioridad futbolística. Y lo más sádico del asunto es que son estos últimos quienes deben sacar a bailar a las primeras. Sí, porque (lo voy a decir ¿y qué?), en mi época se sacaba a bailar. Uno a uno. La exposición más cruel y absoluta.
En este ambiente se desarrolló mi primera fiesta. No hace falta aclarar que se trataba de un ambiente de gran vulnerabilidad para todos. Bastaría decir a modo de ejemplo que, mientras esperaba juntar coraje para invitar a bailar a alguna chica riéndome por un chiste que me había hecho un amigo, de la nada me encuentro con el Gordo Carbonell apostrofando y desafiándome a que lo haga mejor que él, que se estaba matando en la pista.
En fin, la cosa es que yo llegaba al lugar de los hechos con algunos conceptos que, con el tiempo, se mostraron como exigencia parentales que ya estaban en desuso desde hacía 20 años antes:
a) "Hay que sacar a bailar a la dueña de casa". En general uno no conocía a la dueña de casa, así que suponía primero un trabajo de inteligencia para identificarla, seguido por un posterior trabajo de justificación ante la dueña de casa de nuestro inexplicable accionar al sacarla a bailar de la nada.
b) "Siempre debe ser la mujer la que diga hasta cuando se baila". En otra fiesta, esto me implicó una maratónica sesión de baile de una hora y media, seguida por otra hora y media de justificación ante mis amigos por mi inexplicable actitud.
Pues bien, me hallaba entonces en ese álgido instante en que uno se siente compelido a pasar a la acción. Lo que me llevó a darme cuenta de que no tenía puta idea de cómo se pasaba a la acción. ¿Debía extender una invitación en términos formales o bastaba una pregunta abierta del tipo "¿querés..?" o "¿te gustaría...?" seguida de un gesto? Lo debo haber resuelto rápido, porque enseguida me encontré con otro escollo más dífícil: la dama elegida para que se entretenga con mi autoestima antes de responder si quería bailar se encontraba ubicada necesariamente dentro de algún subgrupo inseparable de féminas, féminas que tendrían la oportunidad única de contemplar en primera fila mi humanidad sudando como acomodador de baño finlandés intentando articular lo que fuese que había resuelto sobre el primer problema. Pero lo cierto es que estas incomodidades sólo velaban el acceso al gran y único problema real: ¿cómo mierda se baila?
sin ningún tipo de conocimiento, miré alrededor en busca de algún imput y vi rutinas todas muy distintas entre sí; descarté las que no podía o no quería realizar y me concentré en las que se veían factibles. Entonces (¡ay!) cometí el error de confiar en el criterio danzarín de mi amigo Andrés.
Andrés tenía la virtud de mantener su paso sin importar que sonase U2, Twisted Sister, UB-40, Cheyenne o Vangelis: saltaba de un pie hacia el otro con ritmo dispar. Eso mantenía ocupado el tracto inferior. Por su parte, el tronco mantenía la rigidez de una actuación cómica de Stallone, quizás para no ceder antes los embates gimnásticos de una y otra pierna. Los brazos -desatendidos del plan original- se veían obligados a improvisar por su cuenta. La cabeza fluctuaba entre supervisar lo que hacía el resto del cuerpo y acompañar con un leve meneo de costado. El resultado era, por así decirlo, estéticamente cuestionable.
Mirándolo en retrospectiva, tendría que haber sospechado que algo no andaba bien luego de que le contestó a la tercer persona que no tenía epilepsia. Pero para los que cuestionan mi referencia, en mi favor debo decir que la cara de abrumación y la de admiración en una púber pueden llegar a confundirse.
Así, mis primeros pasos fueron la imitación de una serie de movimientos que a uno le parecerían más propios de las artes marciales. En personas con Parkinson. A las que les están aplicando una descarga eléctrica. Y que no saben artes marciales.
Así, si es cierto que la primera impresión es lo que cuenta, la mía no llegaba a contar hasta tres antes de darse a la fuga. Pero hay que reconocer por otro lado que me quitó toda presión de hacerlo peor la vez siguiente. Es más, por poco la de que haya una vez siguiente.
Por suerte la dueña de casa no logró identificarme. Que lo parió.