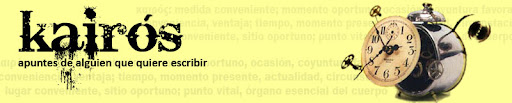“Islas, Clausen, Villaverde…”
6 de marzo de 1987. Todos tenemos
recuerdos felices de la infancia. Son quizás, los recuerdos más felices. Y creo
que lo son porque tienen algo de recuerdo y mucho de proyección: un momento de
seguridad, sin grandes preocupaciones. Es decir, lo son porque los miramos con
ojos adultos. Pero, si bien hay una trampa cronológica, existe algo en ciertos
momentos que los hace brillar por sobre el resto. Y yo puedo situar ese algo en
el 6 de marzo de 1987.
Comenzó con la vuelta de mi padre
de la oficina a eso de las 7 de la tarde. Mi padre trabajó toda su vida en la
Publicidad y ese día justificó para siempre ante mí su elección profesional: me
trajo de regalo una cartuchera con forma de caja de chiclets Adams rellena con cajas de chiclets Adams. Lo placentero y efímero unido a
lo perdurable y útil para guardar lápices. Pero quizás lo más llamativo fue que,
mientras sacaba este don precioso de detrás de su espalda, me pareció percibir una
sonrisa de plan, una mueca que no acababa en el hecho de dar a un chico de 7
años el libre acceso a una golosina que estaba fuera de sus límites regulares. No
tardó en ceder a la mirada de extrañeza con una respuesta explosiva: “Vamos a
ir a ver a Independiente”.
“…Ríos, Enrique, Reinoso…”
Los recuerdos felices suelen ser en
realidad el culmen de una serie de pequeños momentos que no siempre perduran
pero que preparan y sin los que no existirían esos grandes momentos. La vuelta
de la cabalgata con el sol poniéndose el horizonte es significativa por todas
las horas compartidas con ese caballo y porque la cotidianeidad nos ha hecho
habitar ese paisaje bucólico del campo de los abuelos; el beso épico se
sostiene en una infinidad de conversaciones incómodas, pensamientos
contradictorios y charlas inconducentes que le dan la épica al momento de concresión. ¿Qué hechos justificaban que ese
recuerdo del 6 de marzo de 1987 fuese un hierro caliente marcado en mi alma a
tan corta edad? Para empezar, la elección de un equipo de fútbol debe ser una
de las primeras decisiones que tomamos que nos constituye. A partir de ese día,
uno ha elegido para toda la vida, sin saberlo, días de alegría y días de mal
humor; ha elegido cómplices y eventuales némesis; uno ya se define como “algo” no
sólo frente a sus pares sino aun ante los adultos (como ante el tío Daniel, que
es gallina y va a ganar la copa de leche que se sortea en La Rural) Aun hoy me
cuesta no mirar a quienes han hecho un cambio de club de preferencia como a quienes
estuviesen diciendo que sus promesas matrimoniales fueron en realidad un chiste
del momento. Yo era de Independiente. Y había tomado esa definición con toda la
seriedad del caso: todos los domingos pedía una licencia especial en el lugar o
el tiempo de mi cena para llegar a ver Fútbol
de Primera; todos los martes caminaba hasta el kiosko de diarios de la
esquina para preguntarle a Mauro si ya había llegado El Gráfico. Y, de repente, mi padre me estaba anunciando que vería
a esos héroes mitológicos que yo estudiaba en mis papiros de tamaño A4 con
poster central en vivo y en directo. Me costó procesarlo.
“¿Cómo? ¿A dónde?” – pregunté como quién descubre que el cerebro no
le está funcionando. “Vamos a la cancha,
Pablo” – confirmó mi padre. Me parece impotante aclarar que mi padre es ese
tipo de personas que disfruta sinceramente de mirar deportes, con esos
disfrutes que la pasión desbordada no alcanza a contaminar y a los que
usualmente acompaña la objetividad, objetividad que me arrojó encima suyo para
golpearlo el día del ominoso 5 a 0 de Colombia (que saco para ejemplificar y
vuelvo a guardar ahora en el arcón de la negación). “¡¿En
serio?! ¡¿A la cancha?! ¿¡Ahora?!”. Mis preguntas no daba margen para la
chanza. Pocas cosas en la vida me han despertado el entusiasmo y sorpresa combinados
de esa propuesta hecha hace ya casi 30 años.
“…Marangoni, Giusti, Bochini…”
Los recuerdos se transforman en
instantes. Entrando hacia la tribuna, viendo gente, mucha gente, siendo envuelto
por los sonidos rítmicos de los bombos, por las silbatinas que cruzaban el
aire, por los coros graves de voces de aliento, por las irrupciones espontáneas
de consignas eternas (“¡¡¡Vamo’ Rojo
todavía!!!”); después, sentado en los tablones de madera de la cancha de
Ferro. ¿Qué dirían mis compañeros cuando les cuente? ¿qué diría el tío Daniel (que
es gallina y va a ganar la copa de leche que se sortea en La Rural)? El césped
nunca fue tan verde como en esa alfombra majestuosa que se tendía a tan sólo
unos metros de mi lugar. Salieron los equipos y ahí nomás podía ver a esos
titanes de la historia futbolística. Estirando las piernas y pateando casi con
displicencia -casi humano- estaba Bochini. ¡Bochini! Alguien que, de tanto
haber leído, pensaba que no podía existir. En ese momento, en aquél metro
cuadrado que me fue asignado en ese estadio de Caballito, yo flotaba. Me
derribó el rugido ensordecedor del festejo del primer gol de Independiente. No
voy a fungir de macho, me pegué un cagazo tremendo. No sabía que la suma de las
voces humanas podía generar una cosa así: intenso, furioso y explosivo, al
mismo tiempo catarsis y éxtasis, el grito de gol es un momento donde es
impertinente hablar de una pretendida distinción entre el alma y el cuerpo.
Seguí el resto del partido con
las manos cerca de mis oídos, para que mis tímpanos tuviesen otra defensa que
no sea la de Ferro frente a aquella maravillosa orquesta ofensiva. Salí del
viejo estadio de Avenida Avellaneda 1240 transformado, con la clara conciencia
de que era otro. Acababa de presenciar una batalla ya había sobrevivido para
volver a mi vida de intercambio de figuritas en los recreos y distinciones de
sujeto y predicado. Aquí es donde mi recuerdo y las estadísticas mundiales del
fútbol se bifurcan. Para mí, el partido fue un 3 a 2 agónico; para los fríos
contadores deportivos fue apenas un 2-2. No estoy de ánimo para discutirles.
Menos cuando emprendimos la vuelta a casa y, antes de llegar, paramos en una
vieja cafetería en la esquina de Constitución y San José para comer una
fugazzeta de trasnoche. Para alguien con 3 hermanos en aquella época, lo que
estaba pasando era especial, único y, en muchos sentidos, irrepetible.
“…Franco Navarro o Percudani y Barberón”
Han pasado 28 años y mis
entusiasmos, aunque duren más, son menos intensos. Son menos las cosas que me
pasan por primera vez pero más las cosas significativas que me pueden generar
un recuerdo en cualquier momento. Y si eran 3 hermanas las que en esa medianoche
dormían sin saber que en una pizzería yo hacía el balance de uno de los mejores
momentos de mi vida infantil, este nuevo balance me encuentra con 3 hijas generando
sus propios recuerdos de infancia. Y un varón, que con sólo 7 meses todavía no
ha tomado decisiones que lo constituyan y ni siquiera vislumbra que uno pueda
divertirse en un juego en el que no juega. A él este recuerdo, en la esperanza
de que pueda alguna vez sorprenderlo y entusiasmarlo como me lo hicieron a mí
el 6 de marzo de 1987.